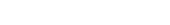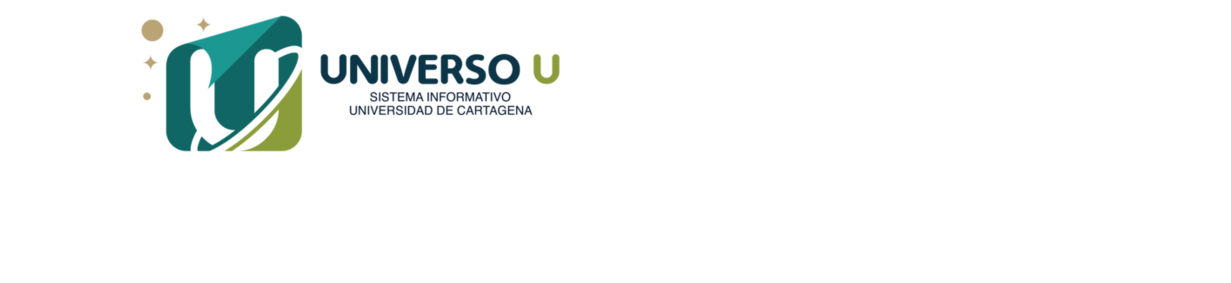“Todos los pilares de la educación, tienen que tener en cuenta la inclusión, y eso es reconocimiento, es igualdad, es libertad, y es autonomía, esos son los Derechos Humanos en plenitud”
Rosemary Pérez Lineros: Su especialidad está enfocada en los temas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos y la conciliación. En este orden de ideas, conversemos sobre su proyecto de investigación Integridad, Atributos y Garantías para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, análisis crítico de la ley 1996 del 2019. En sus palabras, ¿De qué trata esta ley? ¿A quién cobija y cuál es la innovación que presenta en relación a los derechos de las personas con condiciones especiales?
Consulte este proyecto de investigación aquí...
Nadia Mejía Correa: Existe una convención internacional de protección de las personas con discapacidad que se trata de un Derecho Humano, en virtud de eso, se creó la ley 1996 y muchas normas posteriores que reivindican los derechos de las personas con discapacidad.
La ley prevé que, no obstante, las personas en el derecho clásico siempre hemos tenido seis atributos, dentro de los cuales uno de los más importantes podría ser la capacidad, a las personas con discapacidad en Colombia se les desconocía esa capacidad. Entonces, significaría que una persona en Colombia no tenía todos los atributos que le hacían ser reconocida como tal. El llamado internacional fue que en Colombia había que hacer prevalecer los derechos de capacidad de las personas que tenían alguna discapacidad.
La discapacidad a nivel nacional y adherida al derecho internacional y la concepción de los Derechos Humanos era concebida en principio como enfermedad, como un acto de vergüenza para la familia. A las personas con discapacidad se les consideraba interdictos, limitando el ejercicio de sus derechos, se les asignaba a una persona, que generalmente era un miembro de la familia, para que los representara sin que la persona con discapacidad interviniera para nada.
La ley 1996 dice que las personas con discapacidad no son discapaces, que si una persona es mayor de edad tiene capacidad, y puede decidir voluntariamente quién la va a representar. No es lo que quiera la familia, sino lo que ella misma quiere, y por eso es tan importante que todas las reglamentaciones de la ley 1996 se hayan decidido a establecer mecanismos que faciliten a la persona con discapacidad el acceso a la administración de justicia para reivindicarse a sí misma y decir, “yo voluntariamente quiero que esta persona en la que yo confío me represente”.
Rosemary Pérez Lineros: ¿Qué papel juegan los consultorios jurídicos y centros de conciliación, en especial los universitarios, en relación con esta ley?
Nadia Mejía Correa: El Centro de Conciliación juega un papel preponderante porque las personas con discapacidad acuden a los centros de conciliación a celebrar los acuerdos de apoyo. La persona con discapacidad no necesita ir donde el juez, no necesita ir donde un servidor público, sino que puede ir a nuestro centro de conciliación y hacer una solicitud, es ella misma quien le dice al Centro de Conciliación, “quiero tener a una persona que me apoye, se llama así y citémosla”. Entonces la persona con discapacidad es oída en sus pretensiones por el conciliador y el conciliador hace un acta que se llama un “Acta de acuerdo de apoyo”, y le sirve a la persona de apoyo para representar en todo caso a la persona con discapacidad.
Rosemary Pérez Lineros: La Universidad de Cartagena, en su Plan de Desarrollo Estratégico 2022-2026 “Hacia una Universidad transformadora y humanista” resalta la búsqueda de condiciones que favorezcan la igualdad. En este sentido, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta una universidad al integrar los derechos de las personas con discapacidad en su estructura y sus programas?
Nadia Mejía Correa: Los documentos institucionales se han construido con enfoque de Derechos Humanos, el Plan de Desarrollo que va hasta 2026 cuando habla de humanismo y transformación lo que quiere significar es, nosotros tenemos formación integral y la universidad en su PEI, en sus PEP, en sus proyectos docentes, reivindica al ser humano con el principio pro homine y dice: los estudiantes, los docentes y todas estas instancias universitarias deben reivindicar los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. De hecho cada programa, cada profesor debe incluir dentro de su proyecto docente el tratamiento que le va a dar a las personas con discapacidad que estén en cada uno de sus salones de clase.
La inclusión es sumamente importante porque el tema de las personas con discapacidad era un tema de exclusión, entonces lo que han hecho las normas y lo que ha hecho la Universidad de Cartagena es decirnos a todos y cada uno de los actores universitarios, mira tienes obligatoriamente que integrar el tema de la discapacidad y pensar que tú como docente, como estudiante, como administrativo, tienes que darle un tratamiento inclusivo, un tratamiento diferencial, no discriminatorio, porque son distintos y no igual, porque los seres humanos no somos iguales, lo que hace es reivindicar la diferencia para incluir, eso es lo que ha hecho la universidad, entonces en todos los planes, en todos los proyectos, la proyección social, la extensión, la docencia, la internacionalización, pasando por todos los pilares de la educación, tienen que tener en cuenta la inclusión, y eso es reconocimiento, es igualdad, es libertad, y es autonomía, esos son los Derechos Humanos en plenitud.
Publicaciones, reconocimientos y experiencia:
CVLAC: Ingresar