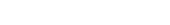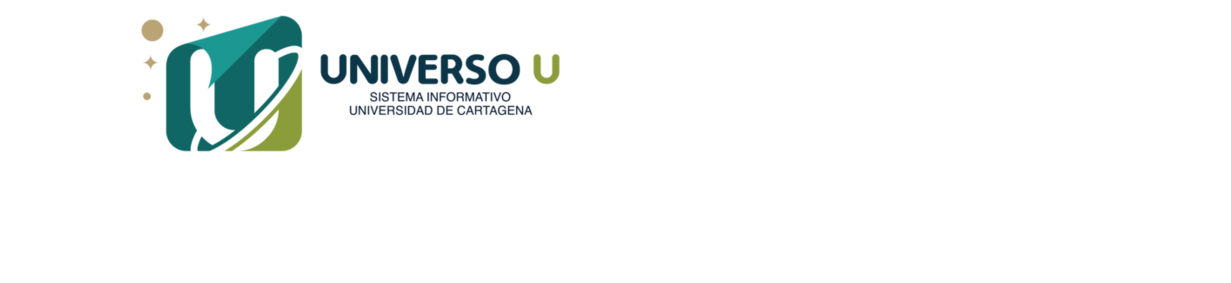“Trabajar desde la academia, desde la investigación, nos hace cuestionarnos la más grave secuela de la esclavitud que sigue siendo el racismo como un modelo múltiplo de opresión, que atraviesa no solamente la clase, sino también el género.”
Rosemary Pérez Lineros: ¿Cuál ha sido la motivación para enfatizar su especialidad hacia los temas de raza y género?
Estela Simancas Mendoza: La motivación fundamentalmente parte de mi locus de enunciación. Soy una mujer negra de un barrio popular de aquí de Cartagena. Nací en el barrio Piedra de Bolívar, justo donde hoy está una de las sedes de la Universidad de Cartagena.
Creo que hay un compromiso con el lugar de donde me enuncio y en el que fui consciente a través de mi proceso investigativo y formativo en la Universidad de Cartagena, como también en mi relacionamiento y en el intercambio interdisciplinario con la antropología y la sociología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. En una ciudad como Cartagena, donde no hemos sido conscientes del racismo, aun cuando éste se materializa no solamente en la discriminación racial cotidiana a través del lenguaje y la gestualidad, sino también a través de un racismo de Estado que tiene que ver con lo que se niega a una población simplemente por su condición racial, en este caso, el acceso a la educación, a una vivienda digna, al territorio; para nadie es un secreto que el despojo territorial en Cartagena tiene que ver con un modelo de desarrollo turístico en el que la población negra no tiene un lugar fundamental en el crecimiento económico de la ciudad.
Es necesario que nos cuestionemos la más grave secuela de la esclavitud que sigue siendo el racismo como un modelo múltiplo de opresión, que atraviesa no solamente la clase, sino también el género. De hecho, las mujeres las mujeres negras en condiciones de empobrecimiento económico, viven una triple discriminación, es decir, por ser mujer, por ser negras y por ser pobres.
Rosemary Pérez Lineros: Además de su amplia carrera como docente investigadora, en su perfil destaca su trayectoria en cargos administrativos, como la dirección del Observatorio Antidiscriminación Racial de Cartagena, ODAR. ¿Cómo aportó esta experiencia al desarrollo de sus investigaciones dentro de la academia?
Estela Simancas Mendoza: Este observatorio se creó entre un convenio, entre el Museo Histórico de Cartagena, que hoy es un Centro de Memoria Histórica sobre el desarrollo histórico de la ciudad de Cartagena, desde el periodo originario o indígena hasta la contemporaneidad, y la Secretaría del Interior de Cartagena, asumo la dirección de ese observatorio en el año 2015.
El observatorio tenía tres líneas de acción: una línea de prevención del racismo y la discriminación racial, que tenía que ver con un enfoque jurídico, y la segunda, que era la atención jurídica como tal, y la tercera, que tenía que ver con la investigación. Se establecieron estas líneas de investigación, para documentar los casos de discriminación racial a través de la prensa, para tratar de demostrar la hipótesis de cómo, a pesar de que se había emitido la ley 1482 del 2011, luego de la sentencia 1090 del 2005, por un caso de discriminación racial que se dio aquí, en la zona rosa de ese momento en Cartagena, que era la Calle Larga, donde se encontraban las discotecas. Dos jóvenes fueron discriminadas y no les permitieron acceder a una discoteca en esta zona, que se consideraba la zona VIP de la ciudad, y estos jóvenes establecieron una denuncia, se tramitó la demanda, luego se escogió el caso en la corte y se emite la ley, la sentencia 1090.
Esa sentencia presionaría también con el movimiento negro, la emisión de la ley 1482 del 2011, que penaliza la discriminación en Colombia y no solamente la discriminación racial. Eso quiere decir que es un hito legal y una ganancia del movimiento negro.
Rosemary Pérez Lineros: En el año 2020, la pandemia por COVID-19 fue una oportunidad de reflexionar sobre diversos temas que históricamente han sido objeto de debate como lo son la raza, el género y la clase. A propósito de esto, el Programa de Trabajo Social, publicó el documento de trabajo “Sentipensarnos. Las realidades ante escenarios de emergencia por COVID-19. Reflexiones desde el trabajo social”, donde podemos leer un artículo suyo titulado “COVID-19 y los territorios históricamente vulnerados”, en la cual se presentan tres tesis que analizan la polémica surgida por las declaraciones de científicos franceses sobre la intencionalidad para probar vacunas contra el COVID-19 en territorios africanos. ¿Qué lecciones éticas y sociales podemos aprender de la historia de la experimentación médica en África para garantizar la protección de los derechos y la dignidad de las comunidades vulnerables en Colombia y Cartagena de Indias en medio de situaciones como la crisis sanitaria?
Estela Simancas Mendoza: En ese artículo lo que quería era, aprovechando la coyuntura de esta polémica de la experimentación de las primeras vacunas de COVID-19 en África, evidenciar a través de lo que Michael Foucault denomina la historia de la medicalización por medio de la Medicina Urbana, la Medicina de Estado, y también la medicina del cuerpo laboral. ¿Porque Medicina de Estado y Medicina Urbana? Porque es el Estado el que establece las medidas y controles sanitarios, y también, cuáles son los cuerpos sanos que deben aislarse de los cuerpos enfermos, y son esas viejas políticas de cuarentena que se habían puesto de manifiesto durante el periodo medieval, las que empiezan a ponerse en práctica en medio de la pandemia. ¿Pero por qué hago un análisis alrededor de la raza y de la clase? Porque precisamente sobre África empezaron a circular todas las teorías de que era el continente que podía tener el mayor número de muertos por las condiciones de pobreza; igual ocurre con los países de América Latina. Lo que yo quería demostrar en ese artículo es que el perfilamiento y los procesos de experimentación médica en estos países de África, al igual que América Latina, no eran nuevos.
Publicaciones, reconocimientos y experiencia:
CVLAC: Ingresar